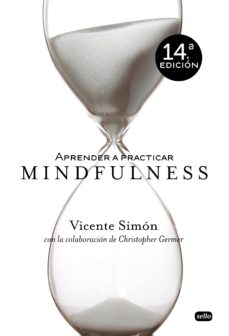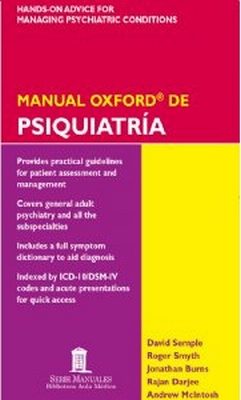Buenas noches.
Tras muchos meses —más de los que debería—, con el blog en standby, vuelvo a la carga.
Y lo hago con un post donde pretendo desmentir mitos relativos a la farmacología; más concretamente, al uso de antidepresivos.
Justo ayer, una chica hizo un hilo en Twitter donde contaba su experiencia con la asistencia telefónica en Atención Primaria. Según ella misma cuenta, por un problema de salud mental. Hasta aquí, todo bien.
El problema llega cuando asevera que el antidepresivo que le pautó por teléfono el médico crea drogodependencia. Palabras textuales.
Esto estaría muy bien avisarlo si fuera cierto. Pero es que no lo es. Por eso escribo la entrada del blog.
Para empezar, quiero explicar qué son los antidepresivos y para qué sirven. Según dice la propia SEP (Sociedad Española de Psiquiatría), son los fármacos destinados a tratar no solo la depresión, sino también otras patologías como el TOC, la ansiedad severa, los trastornos de la conducta alimentaria... (1).
Hay diferentes tipos o "familias" de antidepresivos: los tricíclicos; los inhibidores de la monoaminooxidasa —también llamados inhibidores de la MAO o IMAO—; los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina —IRSNs—; antagonistas e inhibidores de la recaptación de serotonina (o AIRSs)...
Por otra parte, y según se desprende de la Encuesta Nacional de Salud en España (ENSE) más reciente, hecha en 2017, casi el 10% de la población padece depresión de forma declarada y diagnosticada (2). Os dejo aquí la tabla, que también aparece en el documento:
De igual forma, no podemos negar la eficacia de los antidepresivos. Pero esto ya no está respaldado únicamente por la evidencia científica, sino también por la pura lógica: si no funcionasen bien, no existirían personas que dijeran que la medicación —junto con otros aspectos, por supuesto, como psicoterapia o una vida saludable y tranquila— les ha ayudado a estar mejor. De hecho, ni se comercializarían: ¿para qué sacar a la venta algo que no sirve? No tiene sentido.
Un informe de 2020 (donde se analizan datos de 2017) en España estima que, en nuestro país, una cantidad nada desdeñable de población ha tomado antidepresivos en el marco clínico de Atención Primaria (3). Repito: es de 2017. Me juego un brazo y no lo pierdo a que, debido a la pandemia, estos datos serán actualmente muy superiores. De nuevo os dejo una tabla, sacada del mismo documento:
Y una vez establecido todo esto, vamos al tema de que "los antidepresivos crean drogodependencia". Spoiler: No.
Lo que sí creo es que hay un cacao importante con la terminología y la retirada de este tipo de fármacos. Voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda.
Lo primero es la terminología. Hemos de conocer, por tanto, el concepto de drogodependencia. Este se asimila al de adicción. ¿Y qué es la adicción? Pues según la ASAM (American Society of Addiction Medicine) es una enfermedad primaria, crónica y que afecta al circuito de recompensa cerebral, la motivación, la memoria y los circuitos relacionados (4).
La adicción está, a su vez, íntimamente relacionada con los conceptos de tolerancia —que es el hecho de necesitar cada vez más dosis de la sustancia para lograr el mismo efecto que te hacía al empezar a consumir—; y de dependencia, entendida esta última como necesidad de consumir para evitar el malestar que provoca el no hacerlo. Hay, a su vez, dos tipos de dependencia:
1) La fisiológica, manifestada a través del síndrome de abstinencia (que son todos los síntomas físicos que tiene la persona cuando no consume); llamado coloquialmente "mono".
2) La conductual, relacionada con el entorno, y que está en la línea de las actividades destinadas o relacionadas con consumir.
Y una vez clarificados los términos, el quid de la cuestión con los antidepresivos radica en que no crean dependencia porque (1):
b) No tienen efectos inmediatos: tardan 2 o 3 semanas en empezar a hacer efecto. En cambio, cuando consumes cualquier droga (cocaína, heroína, alcohol o tabaco), notas sus efectos al poco tiempo.
c) No causan síndrome de abstinencia: si se te olvida o no puedes tomarte un día el antidepresivo no vas a ponerte fatal ni a sentirte mal, ni vas a ir corriendo a la caja del fármaco para tomártelo "porque te lo pide el cuerpo" mediante una serie de signos y síntomas. Ahora, cambiad "antidepresivo" por "cigarrillo" y contadme qué pasaría.
Hay muchas personas que piensan que si se quitan estos fármacos la persona se va a encontrar muy mal. Y esto es cierto, aunque con un pero: es verdad que puedes encontrarte muy mal... pero esto sucede cuando los antidepresivos se quitan de golpe. Eso no debe hacerse nunca, nunca, nunca. Al revés: tiene que ser poco a poco y comprobando cómo va esta retirada paulatina del fármaco. ¿Por qué?
Porque si los retiramos de golpe, se corre el riesgo de provocar lo que se ha venido en llamar síndrome de discontinuación o síndrome de retirada; es lo mismo, se llame de una forma o de otra. De nuevo cabe preguntarse por qué pasa esto. Algunas de las posibles causas son —dependiendo del antidepresivo que se tome— rebotes de los neurotransmisores, disminución de la serotonina, síntomas secundarios mediados por otros neurotransmisores... (5).
Los síntomas de este síndrome de discontinuación (conocidos con las siglas FINISH), son los siguientes (6):
(1) Royal College of Psychiatrists. Antidepresivos (2009). Traducido por la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP). Disponible en: http://www.sepsiq.org/file/Royal/1-Antidepresivos.pdf