He vuelto de nuevo a la carga con mis posts (y su tono) habituales. ¡Hoy toca libro!
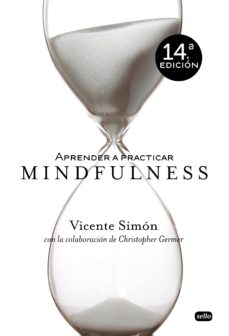
Autores: Vicente Simón, con la colaboración de Christopher Germer.
Título: "Aprender a practicar mindfulness".
Editorial: Sello Editorial.
Edición: 14ª (2016).
ISBN: 978-84-15132-04-2
La decimocuarta edición es la que yo me compré hace cuatro años, pero seguro que hay ediciones más recientes.
ISBN: 978-84-15132-04-2
La decimocuarta edición es la que yo me compré hace cuatro años, pero seguro que hay ediciones más recientes.
En la contraportada del libro se especifica que Vicente Simón es catedrático de psicobiología y psiquiatra. Por su parte, Christopher Germer es psicólogo clínico y da clases de esta ciencia en Harvard... ¡ahí es nada!
Los que sepáis de la existencia del mindfulness y en qué consiste quizás tengáis curiosidad por la obra. Y los que no sepáis qué es os lo estaréis preguntando, supongo. Así que creo que lo primero es explicar de qué va la historia.
Ya en el primer capítulo de "Aprender a practicar mindfulness" lo definen. Es una palabra inglesa que no tiene traducción literal al español, pero puede entenderse como "atención plena" o "conciencia plena". Hay varias formas de explicar lo que es, pero yo me quedo con dos de las que se recogen en estas páginas.
La primera es de Jon Kabat-Zinn -que fue el que lo "descubrió" a finales de los 70, por así decirlo: el mindfulness existe y es practicado desde hace mucho tiempo en la India como forma de meditación (1)-. Para él, "mindfulness" significa:
"Prestar atención de una manera especial: intencionadamente, en el momento presente y sin juzgar".
Otra definición interesante y sencilla es la que aporta Guy Armstrong. Sostiene que el mindfulness es:
"Saber lo que estás experimentando mientras lo estás experimentando".
Así que la idea general y llevada a la vida práctica es hacer cosas (leer, escribir, pasear, relajarte, ¡incluso comer o ducharte!) fijándote en que lo estás haciendo; que no pongas el piloto automático, tengas los cinco sentidos y la mente puestos en la tarea... y seas objetivo.
En principio así leído parece fácil. Pero no, no lo es ¡jajaja!
Al principio, cuando empiezas a hacer algo con atención plena te acabas despistando y pensando en otras cosas, te distraes con cualquier circunstancia -como un ruido-, o calificas la situación ("qué aburrido", "está entretenido esto", etc.). La buena noticia es que con la práctica estos despistes y esta subjetividad se tienen cada vez menos.
Al principio, cuando empiezas a hacer algo con atención plena te acabas despistando y pensando en otras cosas, te distraes con cualquier circunstancia -como un ruido-, o calificas la situación ("qué aburrido", "está entretenido esto", etc.). La buena noticia es que con la práctica estos despistes y esta subjetividad se tienen cada vez menos.
También escribí un post sobre el mindfulness, aunque tiene ya unos añitos. Por si os interesa leerlo, lo enlazo aquí.
Hasta aquí la noción básica. Ahora, vamos al texto.
El libro consta de 7 capítulos que abarcan distintos aspectos. Son, a saber:
- Qué entendemos por mindfulness.
- La instrucción fundamental y sus consecuencias.
- La actitud apropiada.
- Las emociones.
- Compasión y autocompasión.
- La presencia.
- Recomendaciones finales.
Consta también de referencias bibliográficas, índices y links para ampliar información relativa al mindfulness.
Dentro de cada capítulo hay varios subapartados, definiciones e incluso dibujos y esquemas a veces. Y lo que más me gusta de todo: al final de cada uno hay una autoevaluación que te permite ver si has entendido los conceptos básicos del capítulo... y ejercicios para practicar mindfulness con dos versiones, larga y corta.
El libro está pensado para que lo lean tanto personas familiarizadas con el tema como legas (aunque quizás lo podrán entender un poco mejor los del primer grupo... no lo sé realmente porque yo me lo compré cuando estaba acabando la residencia y todo me sonaba bastante).
En lo tocante a mi opinión personal, puedo deciros que en general los capítulos están muy "desmenuzados", en el sentido de que se encuentra todo muy bien detallado, delimitado y claro. Y sin duda lo de tener ejercicios para poder practicar es un puntazo.
Por supuesto puede leerse como un libro de lectura normal, como cualquier otra novela. Sin embargo yo lo leí (y releo) desde el punto de vista profesional, ya que mi idea es usarlo con determinado tipo de pacientes: tomo notas, pongo post-its, profundizo más en conceptos que quizás no he comprendido... No llego al nivel de estudiarme el texto, pero sí es cierto que mi lectura es más analítica que "ociosa".
De igual forma admito que no he sido capaz de pasarme dos horas leyéndolo sino que lo hago a ratos, para poder procesar la información mejor. Si se pretende leerlo de una forma continuada puede hacerse muy denso, bajo mi punto de vista.
De igual forma admito que no he sido capaz de pasarme dos horas leyéndolo sino que lo hago a ratos, para poder procesar la información mejor. Si se pretende leerlo de una forma continuada puede hacerse muy denso, bajo mi punto de vista.
En resumidas cuentas, "Aprender a practicar mindfulness" es un texto recomendable tanto para personas que quieran adentrarse en este tipo de meditación como para gente que ya controle un poco más y quiera ampliar, más que conocer por primera vez. Aunque me parece que lo disfrutará más este segundo grupo. Incluso puede servir para la faceta profesional, como me sucede a mí.
Los ejercicios finales del libro están muy bien y suponen un primer paso para seguir buscando más y así aumentar las opciones en cuanto a la práctica del mindfulness. Hay ejercicios para todos los gustos, y abordan unos sectores u otros. Por ejemplo, existen relacionados con la respiración, con los sentidos, con el cuerpo en general...
Espero que esta reseña os sea útil y os animéis a conocer esta disciplina, puesto que puede venir bien en varios ámbitos de la vida.
¡Un saludo!
Nurse Lecter
Bibliografía consultada:
1) Liétor Villajos, N.; Fortis Ballesteros, M.; Moraleda Barba, S.: "Mindfulness en medicina". Med fam Andal, 2013; 14, (2): 166-179. Disponible en:

