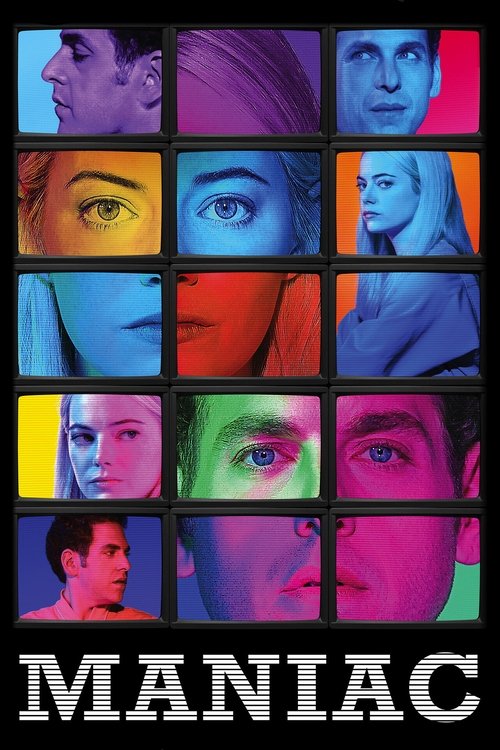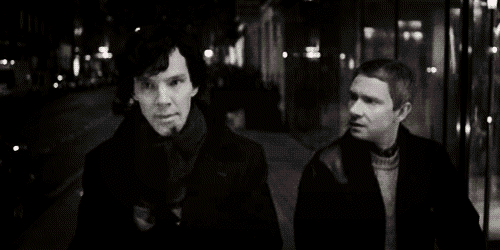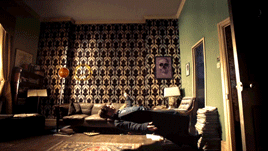¡Hola!
Me he propuesto retomar poco a poco el blog, darle vida otra vez y acercarlo tanto a gente familiarizada con la salud mental como no familiarizada.
Y quiero hacerlo de una manera que sabéis que me encanta y que bajo mi punto de vista es más cercana, más "amable" por decirlo de alguna forma... Así se facilitan las cosas.
Os presento en este post un libro y una serie -más conocida la segunda que el primero-: "La maldición de Hill House". Da igual que la hayas visto o no, seguro que sabes de qué estoy hablando.
Primero quiero hablar del libro.
Es una novela de terror sobrenatural (por catalogarla en algún subgénero) escrita por la norteamericana Shirley Jackson y publicada en 1959.
Es una novela de terror sobrenatural (por catalogarla en algún subgénero) escrita por la norteamericana Shirley Jackson y publicada en 1959.
Yo no sabía que existía tal novela hasta que llegó a mis oídos la serie. Parece ser incluso que en Estados Unidos fue finalista del Premio Nacional del Libro, ha sido un referente para Stephen King y se considera una obra vertebral de la literatura de fantasmas del siglo pasado.
 |
| Con ustedes, la señora Jackson. |
El argumento de la novela es, a priori, muy "manido": el doctor Montague quiere investigar posibles fenómenos paranormales en una casa llamada Hill House, y para ello recurre a la ayuda de tres personas: las señoritas Theodora (no tiene apellido) o Theo, Eleanor (Nell) Vance, y el sobrino de la actual propietaria de la mansión, Luke Sanderson. Los invita a pasar allí unos días y a documentar todo lo que vean, oigan, experimenten... y hasta aquí puedo leer sin spoilers. Ahora sí vienen un par, por lo que...
¡OJO SPOILERS!
El intríngulis que tiene esta obra es que se llega a un punto en el que no está muy claro qué es real y qué no. Dejemos por un momento los fantasmas aparte y centrémonos en lo objetivo: en lo que sucede con los vivos.
La historia está narrada en tercera persona, pero el peso de la misma recae en Eleanor. Y eso nos permite tanto saber lo que dice, ve y hace como lo que piensa. Es muy significativo que en muchas ocasiones piense una cosa y al final diga otra, aunque no fuera eso lo que pretendía expresar. Su mente en muchos momentos no tiene nada que ver con su boca o sus manos; es como si estuvieran descoordinadas. De igual forma hay conversaciones que mantiene con otras personas en la casa, y al cabo del rato ve a su interlocutor actuando como si no hubiera hablado con ella hace pocos minutos. Como si ella se lo hubiese imaginado.
En otro pasaje Theo y Nell oyen a alguien -o algo-, golpeando las puertas del pasillo donde están los dormitorios. Casi al final del libro sucede lo mismo... con la diferencia de que es Nell la que golpea las puertas en plena noche.
Como bien sabéis, a mí me encanta desmenuzar este tipo de características en cualquier personaje que caiga en mis manos en forma de serie, libro, anécdota o película.
En el caso de Eleanor pensé ciegamente que padece esquizofrenia paranoide sin diagnosticar. Está firmemente convencida de que Hill House actúa como un ente vivo que interacciona con sus inquilinos y que la propia casa quiere que Nell se quede con ella; que forme parte de la mansión. Me parece en este caso que estamos ante un delirio de persecución (1).
Además está desorganizada (me remito a la "desconexión" entre su mente y su cuerpo), y no descarto alucinaciones (1). ¿Por qué? Porque si bien tanto la propia Eleanor como Theodora escuchan los golpes en el episodio que he comentado antes, luego Theo actúa como si hubiera oído un ruido habitual en la noche: la madera asentándose, el aire colándose por una ventana abierta... algo no paranormal, en definitiva.
¿Cabe dentro de lo posible que la mente de Nell metiera a Theo en la clínica psicótica?
Pero hay más: tampoco he descartado algún tipo de trastorno disociativo no especificado. He llegado a pensar que Eleanor se despersonaliza en algunos momentos; como cuando habla con el doctor Montague, con Luke o con Theodora y luego ellos no parecen haber charlado con ella. De hecho le preguntan varias veces a lo largo de la novela si está bien.
A todo esto se le suma una personalidad muy dependiente; me impresiona que Nell necesita aprobación y refuerzo positivo continuos. Además no está contenta con su vida anterior -fue cuidadora de su madre enferma durante once años, aparcando su vida para dedicarse por completo a su progenitora-.
En fin, hay un caldo de cultivo de problemas de salud mental, como veis.
Aquí ya se ACABAN LOS SPOILERS DE LA OBRA. ¡Podéis seguir leyendo sin problemas si os interesa!
En general y pese a todo lo expuesto, el libro no me ha gustado demasiado. Me esperaba otra cosa totalmente distinta. Más fantasmas, más morirme de miedo y menos base real. ¡Pero nunca llueve a gusto de todos!
Sí que le reconozco a la novela lo bien que se ha plasmado el estado mental de Eleanor: acelerado, delirante, agobiado, preocupado, desorganizado. Tanto su personalidad como la de Theodora están bien delimitadas y en ese aspecto las tienes bien clasificadas enseguida.
Además las descripciones de la propia Hill House son muy detalladas y no cuesta nada imaginarte una casa laberíntica... ni lo que puedas encontrarte al doblar una esquina o abrir la puerta de una habitación. Eso siempre es de agradecer.
Sí que le reconozco a la novela lo bien que se ha plasmado el estado mental de Eleanor: acelerado, delirante, agobiado, preocupado, desorganizado. Tanto su personalidad como la de Theodora están bien delimitadas y en ese aspecto las tienes bien clasificadas enseguida.
Además las descripciones de la propia Hill House son muy detalladas y no cuesta nada imaginarte una casa laberíntica... ni lo que puedas encontrarte al doblar una esquina o abrir la puerta de una habitación. Eso siempre es de agradecer.
* * *
Ahora pasamos a la serie. Se estrenó en otoño de 2018 en Netflix, y consta de 10 capítulos que oscilan entre los 50 y 70 minutos de duración, más o menos. Os dejo aquí el tráiler.
La serie intercala las vivencias de los 5 hermanos Crain en su adultez actual y durante su infancia en Hill House. Una casa que, como supondréis, tiene mucha actividad fantasmal. El nexo que une ambas etapas es la muerte de un miembro de la familia -lo que otorga una oportunidad muy interesante para reflexionar y hablar del duelo, de las despedidas, del perdón e incluso del arrepentimiento y la sinceridad, pero la entrada se haría más larga aún de lo que ya es-.
Sí que me gustaría hablar de nuevo sobre Nell.
La chica va al psiquiatra por una serie de circunstancias a las que hay que añadirle que padece lo que en un principio puede considerarse parálisis del sueño; se explica y ve muy bien en el quinto capítulo.
La chica va al psiquiatra por una serie de circunstancias a las que hay que añadirle que padece lo que en un principio puede considerarse parálisis del sueño; se explica y ve muy bien en el quinto capítulo.
La parálisis del sueño según se recoge en la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño es una parasomnia de la fase REM, en la cual la persona se despierta pero su cuerpo no responde: le es imposible mover un solo músculo a excepción de los de los ojos y los de la respiración. También es reseñable que pueden aparecer incluso alucinaciones hipnopómpicas (propias de cuando te estás despertando), que son muy vívidas y terroríficas. Así quien sufre parálisis del sueño se agobia mucho, se siente vulnerable y por ello puede experimentar incluso un ataque de ansiedad (2).
La parálisis del sueño se asocia al jet lag puntualmente, a malos hábitos de sueño o rutinas de sueño cambiadas, ciclo sueño-vigilia alterado, estrés, cansancio, privación de sueño... y se ha estudiado incluso la influencia que tiene el dormir bocarriba. Puede haber episodios aislados, que se den sólo una vez en la vida, y no pasa nada ni es algo de lo que preocuparse (2).
Podemos entonces imaginar mejor la angustia que tiene Nell algunas noches: se despierta de pronto, su cabeza está lista y funcionando al 100% y quiere moverse, levantarse... pero es incapaz. No puede por mucho que se lo ordene a sus músculos. Y lo que es peor: ve a alguien cerca de su cama que se dedica a mirarla fijamente y a chillar.
El tratamiento de la parálisis del sueño es fundamentalmente la higiene del sueño (3): horario fijo para acostarse y levantarse, no permanecer en la cama si se tiene insomnio, rutinas relajantes antes de dormir, nada de excitantes o ejercicio físico intenso, temperatura de la habitación adecuada... También se ha comprobado que los fármacos ISRS como citalopram, escitalopram, paroxetina, sertralina...(3) pueden ir bien.
Dejo una escena en la que se aprecia mejor este trastorno.
Retomando a Nell, tampoco es descabellado pensar que podría padecer esquizofrenia también en la serie.
El capítulo que la tiene como protagonista es muy claro en ese sentido, sobre todo en sus escenas finales: va a Hill House y entra en la casa. Es increíble porque además la diferencia entre su imaginación (o lo que le provocan los fantasmas de la casa, ¿quién sabe?) y lo que ve el espectador -y se supone que es lo real- está presente: se alternan escenas entre una situación y la otra. Asimismo hay una escena en la que se deshace de su medicación tirándola al váter. No sé qué tipo de fármacos son porque no llego a saber su nombre, pero podríamos pensar que son antipsicóticos o antidepresivos.
Hay otro personaje con problemas de salud mental. En este caso Luke, que tiene un problema de drogadicción y está deshabituándose.
De igual forma y a medio camino entre el duelo patológico y los espíritus tenemos a Hugh Crain, el padre de los hermanos Crain. Viudo desde hace años, admite que ve a su mujer fallecida y habla con ella... ¿fantasma o alucinosis (alucinación que la persona reconoce como tal y por tanto sabe que no es real)? Del espectador depende.
Y por supuesto no faltan dos cosas:
1) El escepticismo de la mano de Steven Crain, el hermano mayor.
Él está convencido de que la locura corre por sus genes: insiste en que su madre y su hermana se suicidaron, en que su hermano está enganchado a la droga -aunque esto es evidente- y que las dos hermanas restantes tienen ciertos rasgos de personalidad muy marcados, rayanos casi en el trastorno; cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero ése es otro tema.
2) La locura como justificación de los actos de los dueños originales de la casa, muchos años atrás... y como iniciadora de la maldición de Hill House en sí, perpetuándose en los sucesivos poseedores de la mansión.
Que se use la mala salud mental de una persona con este pretexto no es algo que me guste: así se tiende a la estigmatización. No obstante también puedo comprender que esta premisa en el terror funciona muy bien como "activador", aunque no comparto esta concepción.
Aquí ya acaban los spoilers de la serie, podéis seguir leyendo tranquilamente.
En lo tocante a dicha producción y de forma excepcional, me gusta mucho más ésta que el libro -a pesar del capítulo final, que empezó prometiendo mucho y al final me decepcionó una barbaridad-. Esto suele pasarme al revés: las novelas siempre me gustan más.
Si hablamos de la Hill House "televisiva", como he dicho antes el argumento es muy diferente: aquí no se exploran fenómenos paranormales sino que se experimentan en la infancia se y evocan sus consecuencias en la actualidad. Las relaciones familiares están muy patentes -por ejemplo Theo, Luke y Eleanor son hermanos; y para más inri los dos últimos son mellizos-, hay para mí mucha más sensación de angustia y desazón, la famosa Habitación Roja en el libro no está, tiene también guiños más que evidentes a Shirley Jackson...
Y lo que más me gusta y que en el libro ni siquiera se deja caer: hay fantasmas EN TODAS PARTES. En cualquier segundo plano, disimulados debajo de una mesa, en el reflejo de un cristal, al fondo de una habitación... Siempre acechando.
No exagero si digo que esto es de las cosas que más me gustan de la serie: se cuidan los detalles y siempre es un reto intentar localizarlos.
En definitiva, tenéis diversas opciones donde elegir; creo que tanto una como la otra si os gusta el terror con un toque "mentalero" os pueden complacer.
A nivel de salud mental creo que tanto la novela como la serie son muy explícitas. Se puede ver la psicopatología del personaje del que tanto he hablado en este post. Y si en cambio os convence más la temática fantasmagórica, podéis ver la serie justo como eso: como una historia de fantasmas sin más.
Tampoco podemos perder de vista la óptica trascendental y filosófica del asunto: en lo que respecta a la serie, estamos ante un compendio de reflexiones no sólo relativas al duelo y todo lo que acarrea, sino también sobre lo que significan para nosotros nuestros fantasmas particulares, los que no nos dejan dormir y sobre los que reflexionamos con frecuencia.
Espero que os haya gustado el post, ¡nos leemos de nuevo muy pronto!
Bibliografía consultada:
1) American Psychiatric Association (APA): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). 5ª edición. EEUU: APA, 2013
2) American Academy of Sleep Medicine. The International Classification of Sleep Disorders, Revised. Diagnostic and Coding Manual. 2001. pag 166. Disponible en:
https://web.archive.org/web/20060925132444/http://www.absm.org/PDF/ICSD.pdf
3) Carrillo-Mora P, Barajas-Martínez K.G., Sánchez-Vázquez I., Rangel-Caballero M.F. .Trastornos del sueño: ¿qué son y cuáles son sus consecuencias?. Rev. Fac. Med. (Méx.) 2018. 61(1): 6-20. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/facmed/v61n1/2448-4865-facmed-61-01-6.pdf
La parálisis del sueño se asocia al jet lag puntualmente, a malos hábitos de sueño o rutinas de sueño cambiadas, ciclo sueño-vigilia alterado, estrés, cansancio, privación de sueño... y se ha estudiado incluso la influencia que tiene el dormir bocarriba. Puede haber episodios aislados, que se den sólo una vez en la vida, y no pasa nada ni es algo de lo que preocuparse (2).
Podemos entonces imaginar mejor la angustia que tiene Nell algunas noches: se despierta de pronto, su cabeza está lista y funcionando al 100% y quiere moverse, levantarse... pero es incapaz. No puede por mucho que se lo ordene a sus músculos. Y lo que es peor: ve a alguien cerca de su cama que se dedica a mirarla fijamente y a chillar.
El tratamiento de la parálisis del sueño es fundamentalmente la higiene del sueño (3): horario fijo para acostarse y levantarse, no permanecer en la cama si se tiene insomnio, rutinas relajantes antes de dormir, nada de excitantes o ejercicio físico intenso, temperatura de la habitación adecuada... También se ha comprobado que los fármacos ISRS como citalopram, escitalopram, paroxetina, sertralina...(3) pueden ir bien.
Dejo una escena en la que se aprecia mejor este trastorno.
Desde ahora hasta que no leáis lo contrario, hay varios spoilers (y en el caso concreto del vídeo, a partir del 1:03).
Retomando a Nell, tampoco es descabellado pensar que podría padecer esquizofrenia también en la serie.
El capítulo que la tiene como protagonista es muy claro en ese sentido, sobre todo en sus escenas finales: va a Hill House y entra en la casa. Es increíble porque además la diferencia entre su imaginación (o lo que le provocan los fantasmas de la casa, ¿quién sabe?) y lo que ve el espectador -y se supone que es lo real- está presente: se alternan escenas entre una situación y la otra. Asimismo hay una escena en la que se deshace de su medicación tirándola al váter. No sé qué tipo de fármacos son porque no llego a saber su nombre, pero podríamos pensar que son antipsicóticos o antidepresivos.
Hay otro personaje con problemas de salud mental. En este caso Luke, que tiene un problema de drogadicción y está deshabituándose.
De igual forma y a medio camino entre el duelo patológico y los espíritus tenemos a Hugh Crain, el padre de los hermanos Crain. Viudo desde hace años, admite que ve a su mujer fallecida y habla con ella... ¿fantasma o alucinosis (alucinación que la persona reconoce como tal y por tanto sabe que no es real)? Del espectador depende.
Y por supuesto no faltan dos cosas:
1) El escepticismo de la mano de Steven Crain, el hermano mayor.
Él está convencido de que la locura corre por sus genes: insiste en que su madre y su hermana se suicidaron, en que su hermano está enganchado a la droga -aunque esto es evidente- y que las dos hermanas restantes tienen ciertos rasgos de personalidad muy marcados, rayanos casi en el trastorno; cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero ése es otro tema.
2) La locura como justificación de los actos de los dueños originales de la casa, muchos años atrás... y como iniciadora de la maldición de Hill House en sí, perpetuándose en los sucesivos poseedores de la mansión.
Que se use la mala salud mental de una persona con este pretexto no es algo que me guste: así se tiende a la estigmatización. No obstante también puedo comprender que esta premisa en el terror funciona muy bien como "activador", aunque no comparto esta concepción.
Aquí ya acaban los spoilers de la serie, podéis seguir leyendo tranquilamente.
En lo tocante a dicha producción y de forma excepcional, me gusta mucho más ésta que el libro -a pesar del capítulo final, que empezó prometiendo mucho y al final me decepcionó una barbaridad-. Esto suele pasarme al revés: las novelas siempre me gustan más.
Si hablamos de la Hill House "televisiva", como he dicho antes el argumento es muy diferente: aquí no se exploran fenómenos paranormales sino que se experimentan en la infancia se y evocan sus consecuencias en la actualidad. Las relaciones familiares están muy patentes -por ejemplo Theo, Luke y Eleanor son hermanos; y para más inri los dos últimos son mellizos-, hay para mí mucha más sensación de angustia y desazón, la famosa Habitación Roja en el libro no está, tiene también guiños más que evidentes a Shirley Jackson...
Y lo que más me gusta y que en el libro ni siquiera se deja caer: hay fantasmas EN TODAS PARTES. En cualquier segundo plano, disimulados debajo de una mesa, en el reflejo de un cristal, al fondo de una habitación... Siempre acechando.
No exagero si digo que esto es de las cosas que más me gustan de la serie: se cuidan los detalles y siempre es un reto intentar localizarlos.
En definitiva, tenéis diversas opciones donde elegir; creo que tanto una como la otra si os gusta el terror con un toque "mentalero" os pueden complacer.
A nivel de salud mental creo que tanto la novela como la serie son muy explícitas. Se puede ver la psicopatología del personaje del que tanto he hablado en este post. Y si en cambio os convence más la temática fantasmagórica, podéis ver la serie justo como eso: como una historia de fantasmas sin más.
Tampoco podemos perder de vista la óptica trascendental y filosófica del asunto: en lo que respecta a la serie, estamos ante un compendio de reflexiones no sólo relativas al duelo y todo lo que acarrea, sino también sobre lo que significan para nosotros nuestros fantasmas particulares, los que no nos dejan dormir y sobre los que reflexionamos con frecuencia.
Espero que os haya gustado el post, ¡nos leemos de nuevo muy pronto!
Nurse Lecter
Bibliografía consultada:
1) American Psychiatric Association (APA): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). 5ª edición. EEUU: APA, 2013
2) American Academy of Sleep Medicine. The International Classification of Sleep Disorders, Revised. Diagnostic and Coding Manual. 2001. pag 166. Disponible en:
https://web.archive.org/web/20060925132444/http://www.absm.org/PDF/ICSD.pdf
3) Carrillo-Mora P, Barajas-Martínez K.G., Sánchez-Vázquez I., Rangel-Caballero M.F. .Trastornos del sueño: ¿qué son y cuáles son sus consecuencias?. Rev. Fac. Med. (Méx.) 2018. 61(1): 6-20. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/facmed/v61n1/2448-4865-facmed-61-01-6.pdf