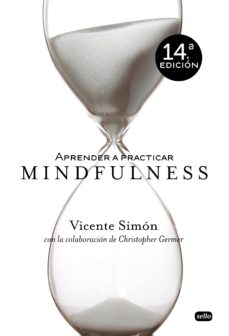¡Buenas tardes!
Llevaba tiempo queriendo escribir esta entrada porque este problema se ha convertido en algo muy prevalente y además me parece muy interesante.
Voy a hablaros del autismo o Trastorno del Espectro Autista -de ahora en adelante TEA-. Seguiré el esquema que suelo utilizar en estos casos.
Fue descrito casi a la vez (1943) en dos lugares diferentes. Uno de estos sitios fue EEUU, donde Leo Kanner documentó varios casos; el otro lugar fue Austria, encargándose de ello Hans Aspergar (seguro que os suena el apellido, ¿a que sí?). Desde ese instante hasta hoy se ha intentado profundizar en este síndrome a fin de prevenirlo.
Fue descrito casi a la vez (1943) en dos lugares diferentes. Uno de estos sitios fue EEUU, donde Leo Kanner documentó varios casos; el otro lugar fue Austria, encargándose de ello Hans Aspergar (seguro que os suena el apellido, ¿a que sí?). Desde ese instante hasta hoy se ha intentado profundizar en este síndrome a fin de prevenirlo.
1) ¿Qué es?
El autismo NO es una enfermedad sino un síndrome, pues engloba un conjunto de signos concurrentes unos con otros y que acaban dando lugar a una situación específica.
Para ser más concretos se trata de un trastorno generalizado del desarrollo, que por desgracia no presenta marcadores biológicos (no puedes por ejemplo solicitar una analítica de sangre para saber si el niño es autista o no). De igual forma se le considera trastorno porque sus manifestaciones aparecen de manera distinta en cada persona; y también en cada persona tienen una gravedad diferente. Debido a esto hay gran variedad en sus manifestaciones y repercusión, y por ello también se le llama "espectro": porque oscila en un amplio rango de sintomatología.
Para ser más concretos se trata de un trastorno generalizado del desarrollo, que por desgracia no presenta marcadores biológicos (no puedes por ejemplo solicitar una analítica de sangre para saber si el niño es autista o no). De igual forma se le considera trastorno porque sus manifestaciones aparecen de manera distinta en cada persona; y también en cada persona tienen una gravedad diferente. Debido a esto hay gran variedad en sus manifestaciones y repercusión, y por ello también se le llama "espectro": porque oscila en un amplio rango de sintomatología.
El TEA interfiere en tres áreas principalmente:
I.- Interacción social.
II.- Comunicación.
III.- Comportamiento.
Son estas tres áreas afectas en las que se agrupan los síntomas. Por tanto y teniendo en cuenta que estamos hablando de un espectro, no todos los autistas tienen afectada de igual manera una cosa, la otra o las tres.
Vamos a explicarlas una por una según la CIE-10 (1); luego me detendré en los otros criterios diagnósticos:
1.- Deterioro de la interacción social. No utilizan como cabría esperar la mirada, la postura, los gestos, tienen falta de interés en los otros o en otras cosas -por ejemplo, no señalan algo que les llame la atención, no mantienen contacto visual, no se abrazan a sus padres-. De igual forma no regulan su comportamiento en ciertas situaciones.
2.- Comunicación. A las personas con TEA les cuesta mucho también este punto. El lenguaje verbal puede aparecer más tarde de lo esperado o no aparecer, si bien esto no quiere decir que no se comuniquen. Lo hacen de otra manera (balbuceos, gestos concretos...). Asimismo el lenguaje es muy estereotipado, poco flexible y pueden tener una entonación muy "rígida", muy forzada. También pueden repetir una palabra o expresión hasta la saciedad.
3.- Comportamiento. Quizá éste sea uno de los rasgos más conocidos del TEA junto a los problemas de interacción social. Las personas con autismo son muy repetitivas: pueden tirarse horas enteras haciendo el mismo movimiento una y otra vez. Tienen estereotipias y también rituales que vistos desde fuera quizás no tienen sentido. De igual manera puede obsesionarse con algo que a priori no tiene ninguna utilidad (es decir, no son juguetes, ropa o algo que pueda gustarle o interesarle a un niño o adulto).
Añado además que el DSM-V tiene estos tres criterios también, pero aquí van juntos la comunicación y la interacción; el comportamiento está separado. Según este manual también aparecen otros síntomas, pero no se consideran nucleares (2). Pueden destacar:
- Respuesta a estímulos alterada: ruidos que no son demasiado fuertes pueden angustiarles mucho, rechazan por ejemplo ropa o comida por tener un color concreto... incluso pueden llegar también a no responder cuando te diriges a ellos.
- Trastornos del comportamiento: esto quizás sí lo conozcáis aunque sea de oídas. Pueden manifestar auto o heteroagresividad como respuesta a la frustración o a cambios de rutina.
Es de igual forma interesante hablar de lo que se conoce como "regresión autística".
Es justo eso: al menos el 30% de los niños con autismo diagnosticado a una edad temprana, de pronto y aún no se sabe muy bien por qué, hace una regresión. Es decir, van "hacia atrás".
Pese a no estar muy claro aún el motivo de esta regresión autística, se barajan varias hipótesis como una crisis convulsiva, encefalitis, intoxicación... (3)
- Respuesta a estímulos alterada: ruidos que no son demasiado fuertes pueden angustiarles mucho, rechazan por ejemplo ropa o comida por tener un color concreto... incluso pueden llegar también a no responder cuando te diriges a ellos.
- Trastornos del comportamiento: esto quizás sí lo conozcáis aunque sea de oídas. Pueden manifestar auto o heteroagresividad como respuesta a la frustración o a cambios de rutina.
Es de igual forma interesante hablar de lo que se conoce como "regresión autística".
Es justo eso: al menos el 30% de los niños con autismo diagnosticado a una edad temprana, de pronto y aún no se sabe muy bien por qué, hace una regresión. Es decir, van "hacia atrás".
Pese a no estar muy claro aún el motivo de esta regresión autística, se barajan varias hipótesis como una crisis convulsiva, encefalitis, intoxicación... (3)
2) ¿Cuándo aparece? ¿Y en qué proporción?
El autismo aparece antes de los tres años (1), y es más frecuente en varones (4). Se ha visto también que la prevalencia ha aumentado, pero no está muy claro si es porque ahora se diagnostican más que antaño o por un aumento real; en los años 90 de hecho se llegó a hablar de una "epidemia de autismo" (5).
3) ¿Y las causas?
Lo primero que quiero decir en este apartado es que...
LAS VACUNAS NO CAUSAN AUTISMO
Desde ese día han surgido diversos artículos que refutan la creencia ABSURDA de que las vacunas causan autismo; el último del que yo tengo constancia es de marzo del año pasado (7). Pero nada, que no hay manera: existe aún gente empecinada en que sí, que las vacunas causan autismo.
A esos les lanzo una reflexión: Si eso fuera así, todos los que nos hemos vacunado siguiendo el calendario infantil y ya somos adultos seríamos autistas, ¿no? Digo yo.
Una vez cerrado este apasionado inciso, vuelvo a mi cauce natural. A ver... una etiología más que probable es, cómo no, la genética. Sin embargo también queda mucho por investigar y descubrir en este sentido. No podemos desdeñar tampoco la influencia del ambiente, que es directamente proporcional a la evolución del TEA: si el entorno es adecuado, estructurado, tranquilo y se recibe la información suficiente, el pronóstico será mucho mejor.
4) ¿Puede haber otros problemas (comorbilidad con otros trastornos)?
Lamento decir que sí... De hecho hay estudios que contemplan que las enfermedades comórbidas podrían acentuar la gravedad del TEA. Sobre todo pueden aparecer trastorno obsesivo-compulsivo -siglas TOC-, ansiedad que se canaliza mediante las auto o heteroagresiones, o trastornos alimentarios en general. No obstante tampoco es raro ver un niño que tenga al mismo tiempo TEA y TDAH (siglas de "trastorno por déficit de atención e hiperactividad")(8).
En otros estudios se mencionan también patologías asociadas como la epilepsia -bastante frecuente por cierto-, y discapacidad intelectual (9).
5) ¿Cuándo y cómo se diagnostica?
Los primero indicios de que algo va mal en el desarrollo del niño suelen aparecer antes de los tres años. De hecho se establece que el inicio es antes de los 30 meses de edad (2 años y medio), así que si a partir de ese momento detectamos que algo no va bien tenemos que ir al pediatra, el cual derivará al niño a Salud Mental para una valoración más específica.
Hay diferentes instrumentos para detectar y valorar el TEA. Uno de ellos es el M-CHAT -siglas de Modified Checklist for Autism in Toddlers-, que se encarga de la detección precoz del trastorno. Se le pasa a los niños entre los 18 y 24 meses. Os dejo aquí el checklist modificado (9):
Hay más pero éste es el principal. Quiero mencionar también otros dos: el ADI-R y el ADOS-2, siglas de "Entrevista Diagnóstica de Autismo-Revisada" y "Autism Diagnostic Observation Schedule", respectivamente. Con la primera, que se le pasa a los padres, se sabe si su hijo tiene TEA u otro TGD. Con la segunda, que se le pasa al niño, se sabe si es autismo o no. En cuaquier caso son prubeas farragosas y largas.
6) ¿Tiene tratamiento? (10)
Sí, pero no. Me explico: No tiene porque el autismo es un trastorno que no se cura. Pero sí que se puede dar tratamiento para sus síntomas. Dicho tratamiento combina la farmacoterapia con otras intervenciones. Los fármacos son antidepresivos (ISRS), antipsicóticos o anticonvulsivos. Se usan como he dicho antes para mitigar la ansiedad, las estereotipias, la posible agresividad... Pero lo interesante es combinarlos con intervenciones psicoeducativas diversas: SAAC, TEACCH, Programa Hanen, modelo Lovaas, el modelo Denver, el de terapia de análisis de conducta aplicado (ABA)...
Y obviamente no podemos olvidar a los padres, ellos también necesitarán apoyo y herramientas que les ayuden para que ellos a su vez puedan ayudar a sus hijos.
Como veis, el trastorno del espectro autista es algo que se ha estudia mucho en los últimos años y por otro lado hay una gran variedad de asociaciones que aportan información adecuada y veraz.
Espero no haberos aburrido con el post... ¡un saludo, nos leemos pronto!
Nurse Lecter
Bibliografía consultada:
1) OMS. CIE-10: Décima revisión de la clasificación internacional de las enfermedades. Trastornos mentales y del comportamiento. Descripción clínicas y pautas para el diagnóstico. (1992) Madrid. Ed. Méditor.
2) American Psychiatric Association (APA): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). 5ª edición. EEUU: APA, 2013.
3) Ruggieri V., Arberas L. Regresión autista: aspectos clínicos y etiológicos. Rev Neurol 2018; 66(1): 17-23. Disponible en:
https://www.researchgate.net/profile/Claudia_Arberas/publication/331091758_Regresion_autista_aspectos_clinicos_y_etiologicos/links/5cf812d44585153c3db72cbd/Regresion-autista-aspectos-clinicos-y-etiologicos.pdf
4) González M.C., Vásquez M., Hernández Chávez M. Trastorno del espectro autista: Diagnóstico clínico y test ADOS. Rev Chil Pediatr 2019;90(5):485-491. Disponible en:
3) Ruggieri V., Arberas L. Regresión autista: aspectos clínicos y etiológicos. Rev Neurol 2018; 66(1): 17-23. Disponible en:
https://www.researchgate.net/profile/Claudia_Arberas/publication/331091758_Regresion_autista_aspectos_clinicos_y_etiologicos/links/5cf812d44585153c3db72cbd/Regresion-autista-aspectos-clinicos-y-etiologicos.pdf
4) González M.C., Vásquez M., Hernández Chávez M. Trastorno del espectro autista: Diagnóstico clínico y test ADOS. Rev Chil Pediatr 2019;90(5):485-491. Disponible en:
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcp/v90n5/0370-4106-rcp-rchped-v90i5-872.pdf
5) Alcantud Marín F., Alonso Esteban Y., Mata Iturralde S. Prevalencia de los trastornos del espectro autista: una revisión de datos. Siglo Cero 2016; 47-4, (260): 7-26. Disponible en:
http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/5344/Prevalencia_trastornos_espectro_autista_revisi%C3%B3n_de_datos.pdf?sequence=1
6) Página web del periódico "El Mundo":
https://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/01/28/medicina/1264697711.html
7): Hviid A, Hansen JV, Frisch M, et al. Measles, Mumps, Rubella Vaccination and Autism: A Nationwide Cohort Study. Ann Intern Med. 2019; 170: 513–520.
Disponible en: https://annals.org/aim/article-abstract/2727726/measles-mumps-rubella-vaccination-autism-nationwide-cohort-study
8) Romero M., Aguilar J.M., Ángel RM, Fermín M., M., Peciña M., Barbancho MA., Ruiz-Veguilla M., Lara, JP. Comorbilidades psiquiátricas en los trastornos del espectro autista: estudio comparativo entre los criterios DSM-IV-TR y DSM-5. International Journal of Clinical and Health Psychology. 2016;16(3):266-275. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/337/33747008006.pdf
9) Ruiz-Lázaro P.M., Posada de la Paz M., Hijano Bandera F.. Trastornos del espectro autista: Detección precoz, herramientas de cribado. Rev Pediatr Aten Primaria. 2009; 11(17):381-397. Disponible en: http://scielo.isciii.es/pdf/pap/v11s17/8_espectro_autista.pdf
5) Alcantud Marín F., Alonso Esteban Y., Mata Iturralde S. Prevalencia de los trastornos del espectro autista: una revisión de datos. Siglo Cero 2016; 47-4, (260): 7-26. Disponible en:
http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/5344/Prevalencia_trastornos_espectro_autista_revisi%C3%B3n_de_datos.pdf?sequence=1
6) Página web del periódico "El Mundo":
https://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/01/28/medicina/1264697711.html
7): Hviid A, Hansen JV, Frisch M, et al. Measles, Mumps, Rubella Vaccination and Autism: A Nationwide Cohort Study. Ann Intern Med. 2019; 170: 513–520.
Disponible en: https://annals.org/aim/article-abstract/2727726/measles-mumps-rubella-vaccination-autism-nationwide-cohort-study
8) Romero M., Aguilar J.M., Ángel RM, Fermín M., M., Peciña M., Barbancho MA., Ruiz-Veguilla M., Lara, JP. Comorbilidades psiquiátricas en los trastornos del espectro autista: estudio comparativo entre los criterios DSM-IV-TR y DSM-5. International Journal of Clinical and Health Psychology. 2016;16(3):266-275. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/337/33747008006.pdf
9) Ruiz-Lázaro P.M., Posada de la Paz M., Hijano Bandera F.. Trastornos del espectro autista: Detección precoz, herramientas de cribado. Rev Pediatr Aten Primaria. 2009; 11(17):381-397. Disponible en: http://scielo.isciii.es/pdf/pap/v11s17/8_espectro_autista.pdf
10) Arróniz Pérez M.L., Bencomo Pérez R. Alternativas de tratamiento en los trastornos del espectro autista: una revisión bibliográfica entre 2000 y 2016. Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes 2018 5(1): 23-31. Disponible en: http://www.revistapcna.com/sites/default/files/3_1.pdf