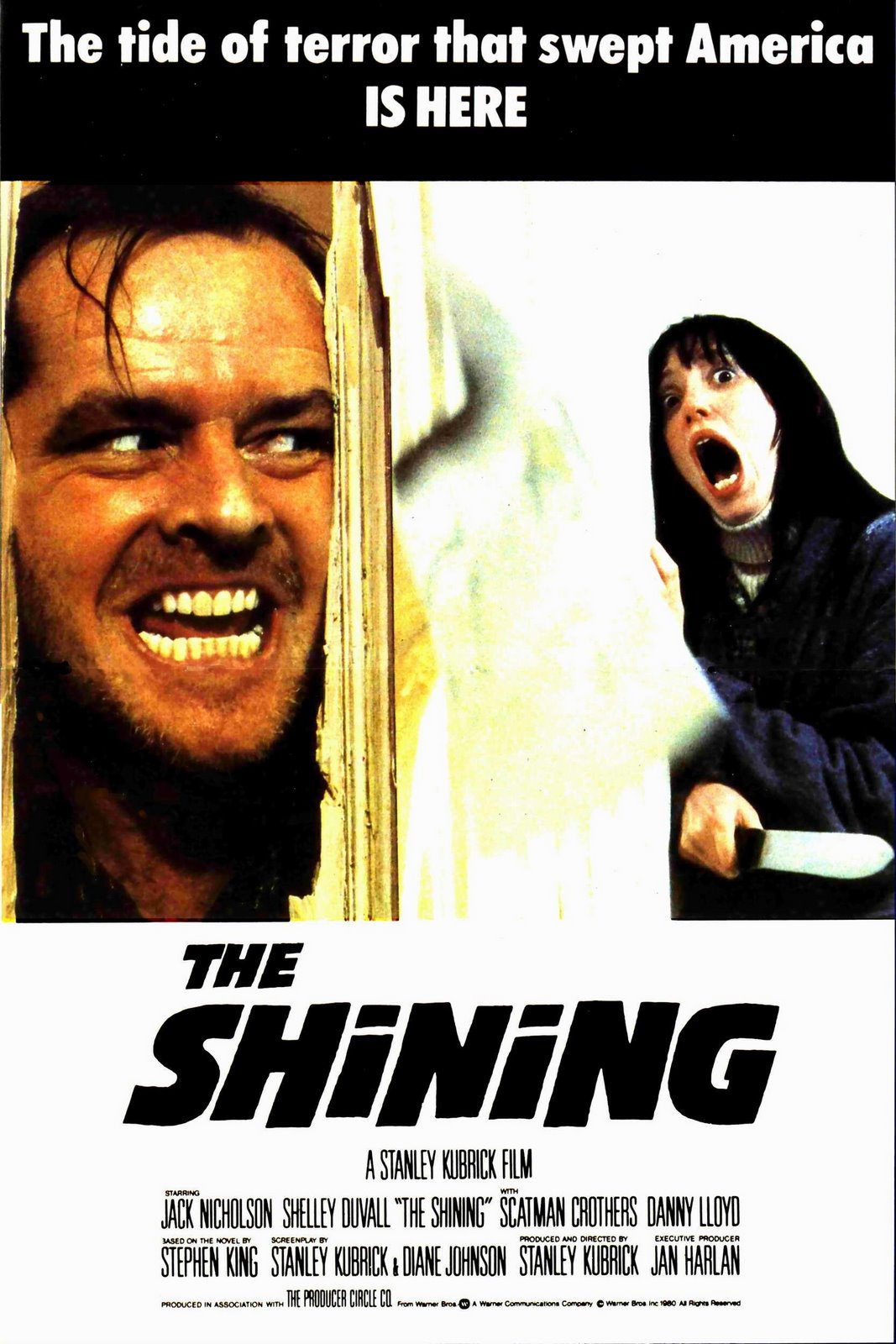¡Buenas noches a todos!
La técnica que me ocupa hoy creo que puede seros útil, aunque sea propia de salud mental. Por ejemplo, en Urgencias o UCI es relativamente frecuente.
La técnica que me ocupa hoy creo que puede seros útil, aunque sea propia de salud mental. Por ejemplo, en Urgencias o UCI es relativamente frecuente.
Con lo cual es una entrada muy práctica, espero.
¿A qué técnica me refiero?
Chan chan chaaaaan...
Chan chan chaaaaan...
A la contención. Hay cuatro (verbal, ambiental, farmacológica y la que os voy a explicar), pero me centraré en la que más estereotipos posee: la contención mecánica -siglas CM-.
Conforme avancé en la residencia vino la inevitable pregunta de mis amigos (enfermeros y no enfermeros): "¿se usan camisas de fuerza?". Respuesta tajante: "No, se contienen en la cama".
Ante eso, me volvieron a preguntar: "¿De verdad? ¿Están atados a la cama? ¿Cuánto tiempo? ¿Todo el día? ¿Y cuándo los soltáis? ¿Y por qué los atáis? ¿Son agresivos? ¿Os da miedo? ¿Se resisten a ser atados?"
Así que si alguno de vosotros se pregunta lo mismo que ellos, voy a sacaros de dudas.
Primero es importante saber lo que es la contención mecánica -lo podemos intuir, su propio nombre lo indica; pero por si acaso...-. Consiste en la inmovilización del paciente con medios físicos y restrictivos. El objetivo de limitar al paciente en lo que a libertad de movimientos se refiere es protegerlo a él o a los demás. (1)
¿Y cuándo se dan estos casos en los que es preciso proteger al paciente de sí mismo o proteger a los demás?
Por ejemplo, en la agitación psicomotriz (es una urgencia psiquiátrica), ya sea por causa orgánica como demencias, enfermedades, la propia desorientación en un paciente geriátrico, consumo de tóxicos... o psiquiátrica -fase de angustia psicótica, riesgo de heteroagresividad...-. Y por supuesto, en casos de riesgo autolítico/autoagresivo (2). (Los que no hayáis trabajado nunca en Salud Mental no perdáis de vista que cualquier cosa puede ser potencialmente letal en un paciente con riesgo parasuicida. Cualquiera: las sábanas, los barrotes de la cama, las mesillas de noche, los enchufes, incluso los cubiertos y los vasos de plástico. Obviamente no a todos se les contiene, pero alguna vez puede ocurrir que se necesite CM).
Lo ideal es mantener al paciente contenido el tiempo justo y necesario. Y por supuesto, la descontención dependerá de cada caso. Normalmente, en mi planta se tiende a hacer descontención progresiva: primero soltamos una parte, luego otra y ya se descontiene del todo al paciente. Alguna vez se ha pasado de contención a descontención total; pero en los casos en los que el paciente llevaba ya un tiempo considerable así, o por orden del psiquiatra.
Ahora viene una de las cosas que más os interesan: ¿qué cuidados enfermeros hay que darle al paciente contenido? (3)
El primero es el más obvio: vigilancia. Hay que entrar cada poco tiempo para valorarlo (por ejemplo, cada cuarto de hora), y llevar a cabo actividades como valorar consciencia/sedación, nivel de agitación, cómo están las sujeciones para que no le rocen y provoquen heridas, edemas... Conforme pasen las horas se irá espaciando el tiempo entre visita y visita. Aunque hay que tener en cuenta que depende también del paciente, cómo evolucione, etc.
Luego viene todo lo demás: toma de constantes, aseo en cama, eliminación (con pañal o cuña)... y vigilar que no hay nada peligroso a su alcance -creedme, aunque estén contenidos muchos se las apañan para coger cosas de la mesita de noche-. Parece que no pero hay muchos escapistas, muchos Houdinis que consiguen descontenerse; alguno que otro he conocido en la planta y es digno de admirar.
Otro tema es el de la alimentación, con dos opciones principales:
1) Darle de comer alguno de los profesionales.
2) Soltarle la mano dominante para que coma él solo bajo supervisión de algún profesional.
Y no se nos puede olvidar nunca explicarle al paciente lo que le vamos a hacer, sea lo que sea (constantes, toma de medicación, revisión). De acuerdo, el sujeto en cuestión no está en su mejor momento y puede mostrarse reacio, agresivo o asustado si está delirando; pero no debemos perder los nervios.
Toda esta chicha está muy bien, pero puede que algunos os preguntéis: "Vale, sí... ¿pero cómo se contiene, Lecter?"
¡Aaaaaaaaamigo! Varían muchas cosas (ya se sabe, cada maestrillo tiene su librillo), pero de forma general las premisas básicas son:
1) Organización: uno dirige y los demás contienen. Generalmente son 5 personas: una por cada extremidad, y el que se coloca en la zona de la cabeza del paciente (éste último es el que dirige).
2) Poca gente: Los 5 que contengan y listo. Nada de observadores extras. Sin embargo a veces puede hacer falta la presencia de personal de seguridad; los pacientes suelen colaborar al verlos aparecer.
3) Rapidez:Conforme avancé en la residencia vino la inevitable pregunta de mis amigos (enfermeros y no enfermeros): "¿se usan camisas de fuerza?". Respuesta tajante: "No, se contienen en la cama".
Ante eso, me volvieron a preguntar: "¿De verdad? ¿Están atados a la cama? ¿Cuánto tiempo? ¿Todo el día? ¿Y cuándo los soltáis? ¿Y por qué los atáis? ¿Son agresivos? ¿Os da miedo? ¿Se resisten a ser atados?"
Así que si alguno de vosotros se pregunta lo mismo que ellos, voy a sacaros de dudas.
Primero es importante saber lo que es la contención mecánica -lo podemos intuir, su propio nombre lo indica; pero por si acaso...-. Consiste en la inmovilización del paciente con medios físicos y restrictivos. El objetivo de limitar al paciente en lo que a libertad de movimientos se refiere es protegerlo a él o a los demás. (1)
¿Y cuándo se dan estos casos en los que es preciso proteger al paciente de sí mismo o proteger a los demás?
Por ejemplo, en la agitación psicomotriz (es una urgencia psiquiátrica), ya sea por causa orgánica como demencias, enfermedades, la propia desorientación en un paciente geriátrico, consumo de tóxicos... o psiquiátrica -fase de angustia psicótica, riesgo de heteroagresividad...-. Y por supuesto, en casos de riesgo autolítico/autoagresivo (2). (Los que no hayáis trabajado nunca en Salud Mental no perdáis de vista que cualquier cosa puede ser potencialmente letal en un paciente con riesgo parasuicida. Cualquiera: las sábanas, los barrotes de la cama, las mesillas de noche, los enchufes, incluso los cubiertos y los vasos de plástico. Obviamente no a todos se les contiene, pero alguna vez puede ocurrir que se necesite CM).
Lo ideal es mantener al paciente contenido el tiempo justo y necesario. Y por supuesto, la descontención dependerá de cada caso. Normalmente, en mi planta se tiende a hacer descontención progresiva: primero soltamos una parte, luego otra y ya se descontiene del todo al paciente. Alguna vez se ha pasado de contención a descontención total; pero en los casos en los que el paciente llevaba ya un tiempo considerable así, o por orden del psiquiatra.
Ahora viene una de las cosas que más os interesan: ¿qué cuidados enfermeros hay que darle al paciente contenido? (3)
El primero es el más obvio: vigilancia. Hay que entrar cada poco tiempo para valorarlo (por ejemplo, cada cuarto de hora), y llevar a cabo actividades como valorar consciencia/sedación, nivel de agitación, cómo están las sujeciones para que no le rocen y provoquen heridas, edemas... Conforme pasen las horas se irá espaciando el tiempo entre visita y visita. Aunque hay que tener en cuenta que depende también del paciente, cómo evolucione, etc.
Luego viene todo lo demás: toma de constantes, aseo en cama, eliminación (con pañal o cuña)... y vigilar que no hay nada peligroso a su alcance -creedme, aunque estén contenidos muchos se las apañan para coger cosas de la mesita de noche-. Parece que no pero hay muchos escapistas, muchos Houdinis que consiguen descontenerse; alguno que otro he conocido en la planta y es digno de admirar.
Otro tema es el de la alimentación, con dos opciones principales:
1) Darle de comer alguno de los profesionales.
2) Soltarle la mano dominante para que coma él solo bajo supervisión de algún profesional.
Y no se nos puede olvidar nunca explicarle al paciente lo que le vamos a hacer, sea lo que sea (constantes, toma de medicación, revisión). De acuerdo, el sujeto en cuestión no está en su mejor momento y puede mostrarse reacio, agresivo o asustado si está delirando; pero no debemos perder los nervios.
Toda esta chicha está muy bien, pero puede que algunos os preguntéis: "Vale, sí... ¿pero cómo se contiene, Lecter?"
¡Aaaaaaaaamigo! Varían muchas cosas (ya se sabe, cada maestrillo tiene su librillo), pero de forma general las premisas básicas son:
1) Organización: uno dirige y los demás contienen. Generalmente son 5 personas: una por cada extremidad, y el que se coloca en la zona de la cabeza del paciente (éste último es el que dirige).
2) Poca gente: Los 5 que contengan y listo. Nada de observadores extras. Sin embargo a veces puede hacer falta la presencia de personal de seguridad; los pacientes suelen colaborar al verlos aparecer.
4) Silencio: Hablar nada más que lo imprescindible, y muy importante aunque suene raro: no hablar con el paciente mientras se le contiene.
Y como explicarlo se hace muy pesado y me eternizaría, mejor os dejo un vídeo que está bastante bien:
Las contenciones que usan son igual que las de mi planta; los botoncitos negros son muy efectivos, apenas se sueltan. Se quitan con un imán, que es esa especie de tapón de botella rojo que llevan en las manos.
Es importante saber que la CM tiene implicaciones legales (3): si a un paciente que ingresa voluntariamente se le tiene que contener, su ingreso pasa a ser involuntario, y además hay que notificarlo al Juzgado -eso lo hace el psiquiatra- antes de las primeras 24 horas. El juez además debe visitar al paciente durante las primeras 72 horas para ratificar la involuntariedad del ingreso. Todo eso aparte de registrar la contención (cuándo y cómo se hizo), y su seguimiento.
Como última cosa, comentar algo que ya se sabe o se intuye: una CM no sólo es estresante y tensa para el paciente, sino también para los profesionales. Es desagradable, más todavía cuando el sujeto opone resistencia.
Como última cosa, comentar algo que ya se sabe o se intuye: una CM no sólo es estresante y tensa para el paciente, sino también para los profesionales. Es desagradable, más todavía cuando el sujeto opone resistencia.
Y con esto y un bizcocho, espero que os haya gustado este post.
¡Saludos!
Nurse Lecter
(1) Carcoba Rubio N., García Barriuso C., Guevara Jiménez C.: "Contencion mecánica en urgencias". NURE Inv. [Internet]. 2012; 9(60):. Disponible en:
http://www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/viewFile/592/582
(2) Fernández Gallego, V., Murcia Pérez, E.,Sinisterra Aquilino J., Casal Angulo C., Gómez Estarlich, M.C.: "Manejo inicial del paciente agitado". Emergencias, 2009; 21: 121-132.
(3) Negro González, E., García Manso M.: "El paciente agitado: Planificación de cuidados". Nure Investigación, 2004. (6).